-
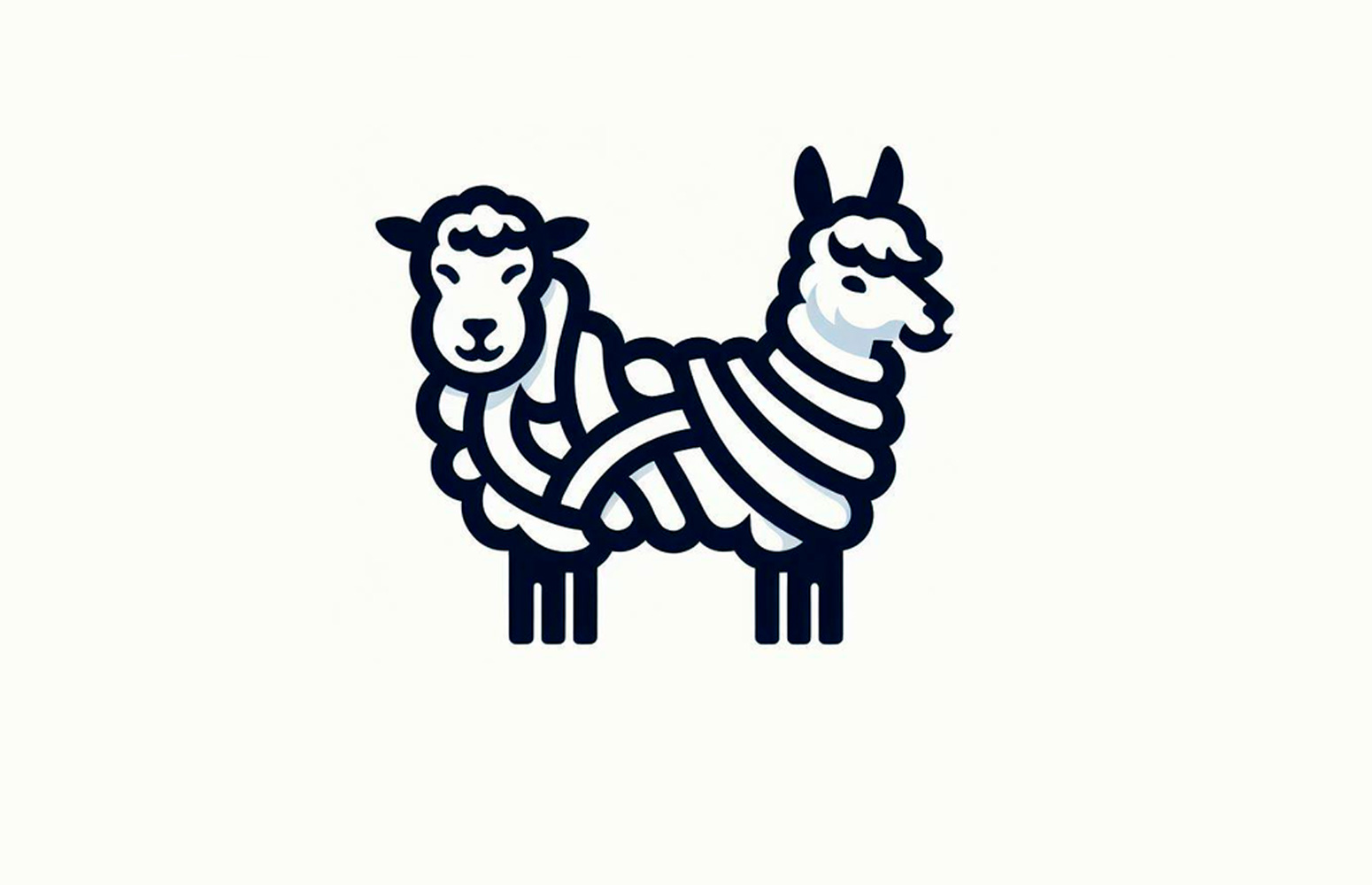
El centro HiTZ mejora Latxa, el mayor modelo de lenguaje para el euskera, y ya supera al ChatGPT original
-

El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU aprueba un “Manifiesto de apoyo a Palestina ante la catástrofe humanitaria en Gaza”
-

Pedro Miguel Echenique ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Madrid
-

La UPV/EHU obtiene 252 M de euros por investigación y transferencia en los últimos 5 años
-

Cursos de Verano de la UPV/EHU, una invitación a explorar nuevas perspectivas desde el lado del conocimiento
Antonio Rivera
Cincuenta años del atentado contra Carrero Blanco: un magnicidio que no cambió (tanto) la historia
Catedrático de Historia Contemporánea y director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Facultad de Letras.
- Cathedra
Fecha de primera publicación: 20/12/2023

El 20 de diciembre de 1973 ETA asesinó en Madrid al presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. Fue una acción envuelta en un cierto caos, soportada en informaciones no tan privilegiadas, respondida con singular impericia por quien tenía que haberla evitado y resuelta con excepcional suerte para sus promotores. Vista la penuria de recursos y logística, lo prolongado de la presencia del comando Txikia en la capital de España, los errores de seguridad cometidos, las circunstancias coincidentes que deberían haber llevado a la localización de los activistas y la ausencia de un proceso judicial que estableciera algún tipo de conocimiento sobre lo ocurrido, no extraña que desde un primer momento surgieran especulaciones acerca de quién y cómo había cometido el atentado. Las tesis conspiranoicas acompañan desde entonces ese magnicidio -como ha ocurrido con otros no del todo esclarecidos: de Prim a Kennedy- y se renuevan cinco décadas después con una literatura para la ocasión. Ciertamente, el atentado resulta increíble, pero esas cosas ocurren excepcionalmente en la historia, y por eso nos ocupamos de ellas y no de las otras noventa y nueve que fracasaron en silencio, sin que nadie las recuerde, ni constituyan acontecimiento.
Más que desde dentro del régimen, las sospechas cuestionando la autoría de ETA vinieron de sus dos referentes: el partido comunista (PCE) y el nacionalista vasco (PNV). La acción de ETA, violenta y a cargo de una minoría, una vanguardia, cuestionaba con eficacia mayúscula la estrategia mayoritaria en el antifranquismo de cambio político pacífico y soportado en la acción de masas. A su vez, dejaba en evidencia la política del nacionalismo tradicional de esperar al “hecho biológico” de la muerte de Franco para ponerse a hacer algo. Por eso ni Carrillo ni Leizaola se lo podían creer, ni podían dar veracidad a la autoría; por eso también el nacionalista Ajuriaguerra vio en ese éxito “el huevo de la serpiente” de algo difícil de dominar en el futuro.
El régimen franquista quedó puesto en evidencia: no era tan poderoso, cabía actuar en su contra y aspirar a cambiar las cosas. Carrero era el “número 2” de Franco, el personaje principal de la dictadura, pero no tenía “familia” política. Su función era la de servir de equilibrio a las presiones encontradas de esas. Cuando murió, las facciones del franquismo se desarticularon y cada una respondió a su manera a aquello de “Después de Franco, ¿qué?”, y, desunidas, lo hicieron con mayor debilidad. El atentado imposibilitó un franquismo sin Franco, representado en el almirante, pero nada más.
Ni ETA ni nadie podía saber qué depararía el futuro; no estaba en sus manos. El magnicidio alteraba el impase del tardofranquismo, pero la respuesta de ese no era previsible. Podía atrincherarse en la violencia represiva o podía iniciar el tránsito hacia otra situación política. De hecho, hizo las dos cosas. El gobierno de Arias Navarro, sucesor de Carrero, fue llamado “el de la yenka”, un paso adelante, otro atrás: el “espíritu del 12 de febrero”, innovador y estimulante, o la ejecución de Puig Antich y Heinz Chez, o la bronca con la Iglesia por la homilía del obispo Añoveros en solo unas pocas semanas. Una pura contradicción, una pasión franquista con una razón aperturista. Todo quedó en nada y aquella reforma Arias-Fraga debió esperar a la más exitosa de Suárez-Fernández Miranda, la que sí tuvo lugar. Desde luego, un final indeseable para ETA, que apostó por la ruptura como nadie porque solo en ese marco político tenía alguna posibilidad su objetivo ultranacionalista. Por eso este cincuentenario se celebra tan discretamente en su entorno político posterior.
Al contrario, de Carrero se hizo cargo el búnker, el sector inmovilista conformado aquí más por tradicionalistas integristas como él que por falangistas (de esos tenía solo el mito, la parafernalia y la fraseología). Ha sido siempre un cadáver incómodo; lo fue desde el primer día. Una víctima victimario, igual que Argala, aquel miembro de ETA que dirigió el Txikia y que murió de similar manera cinco años y un día después, en un atentado de la extrema derecha paramilitar. Las víctimas son lo que han querido hacer de ellas sus victimarios, sus perpetradores. Si con ellas atentaban contra la democracia, se convierten en referencias de ese valor político por inversa. El argumento es bueno, pero no funciona con gente como Carrero o Argala, y tantos más. Pesa más su trayectoria autoritaria y criminal que su valor simbólico inverso. Por eso la democracia no sabe qué hacer con él y con su recuerdo.
Posiblemente ahora ya solo se trata de recordar fehacientemente quiénes fueron unos y otros, y qué hicieron. Reducirlos a la categoría de sujetos históricos, inofensivos para el presente, incapaces de desatar cualquier pasión. Material histórico necesario para explicarnos nuestro pasado, lo que ocurrió y lo que pudo o no haber ocurrido alternativamente. Carrero no ha tenido tras su muerte quien le reivindique. Es una buena señal. En el caso de Argala, sus deudos lo incorporaron a su mitología épica para alimentar desde entonces cuarenta años más de violencia. Es una diferencia a tener en cuenta que explica la naturaleza distinta de los peligros que han acechado la democracia. En todo caso, bienvenidos uno y otro al panteón inerme de los hechos históricos, a su condición de simple recuerdo, de naturaleza muerta.


