-

Zientzia pseudozientzia bihurtzeko mehatxua dakar adimen artifizialaren negozioak
-

Bizkaiko zaharrenak diren giza aztarnak aurkitu dituzte, duela 150.000 urtetik gorakoak
-

Nola murriztu CO2 isurpenak zementua eta hormigoia eratzean
-

Europar Hauteskundeak eta Populismo Ultrak: hiru narratiba sendoren beharra
-
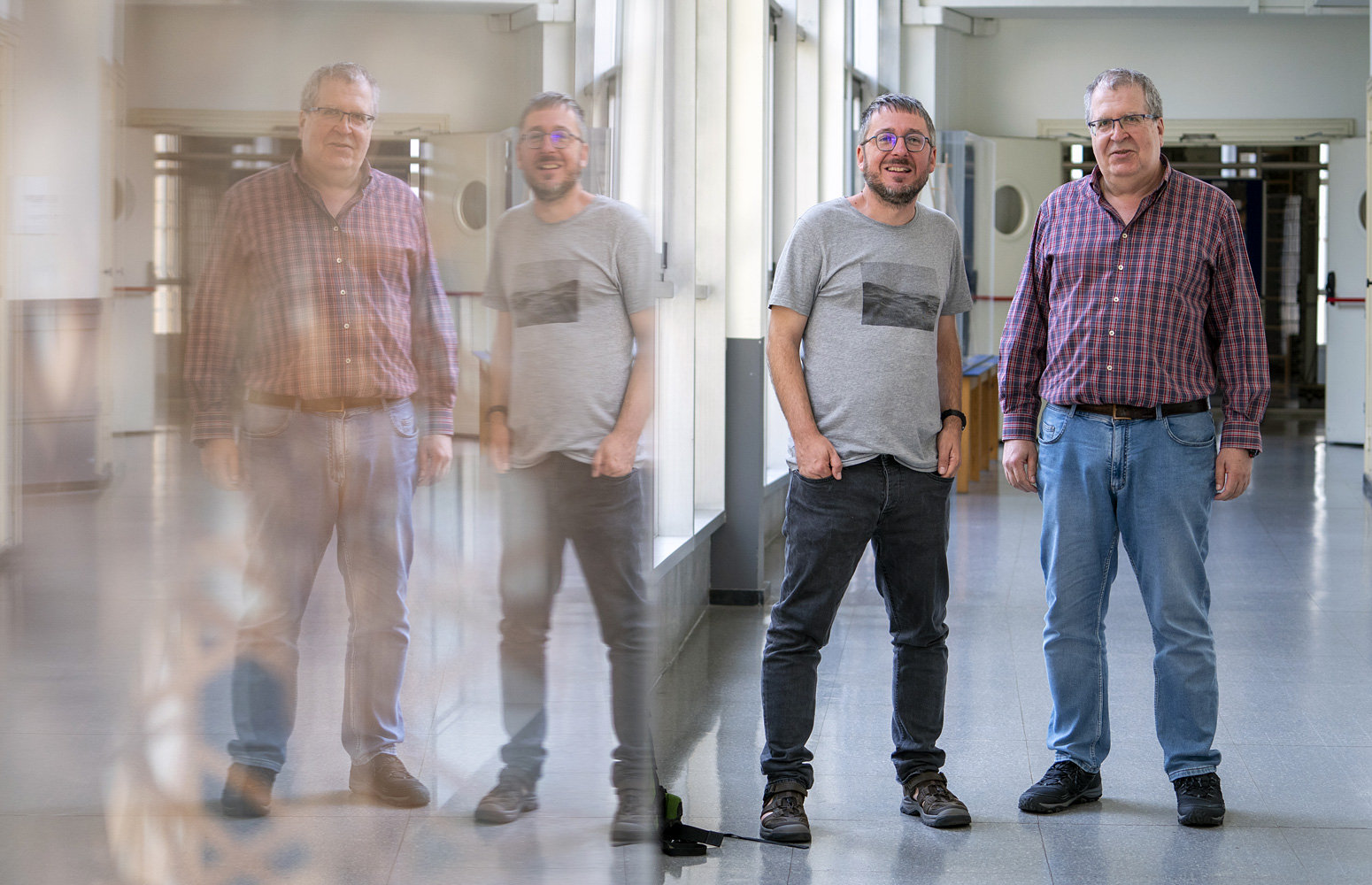
Itsasoko haize-erroten kokaguneak egokiak diren determinatzeko metodo berria
Javier Fernández Sebastián
El poder de las metáforas
Catedrático emérito de Historia del Pensamiento Político
- Cathedra
Lehenengo argitaratze data: 2024/05/30
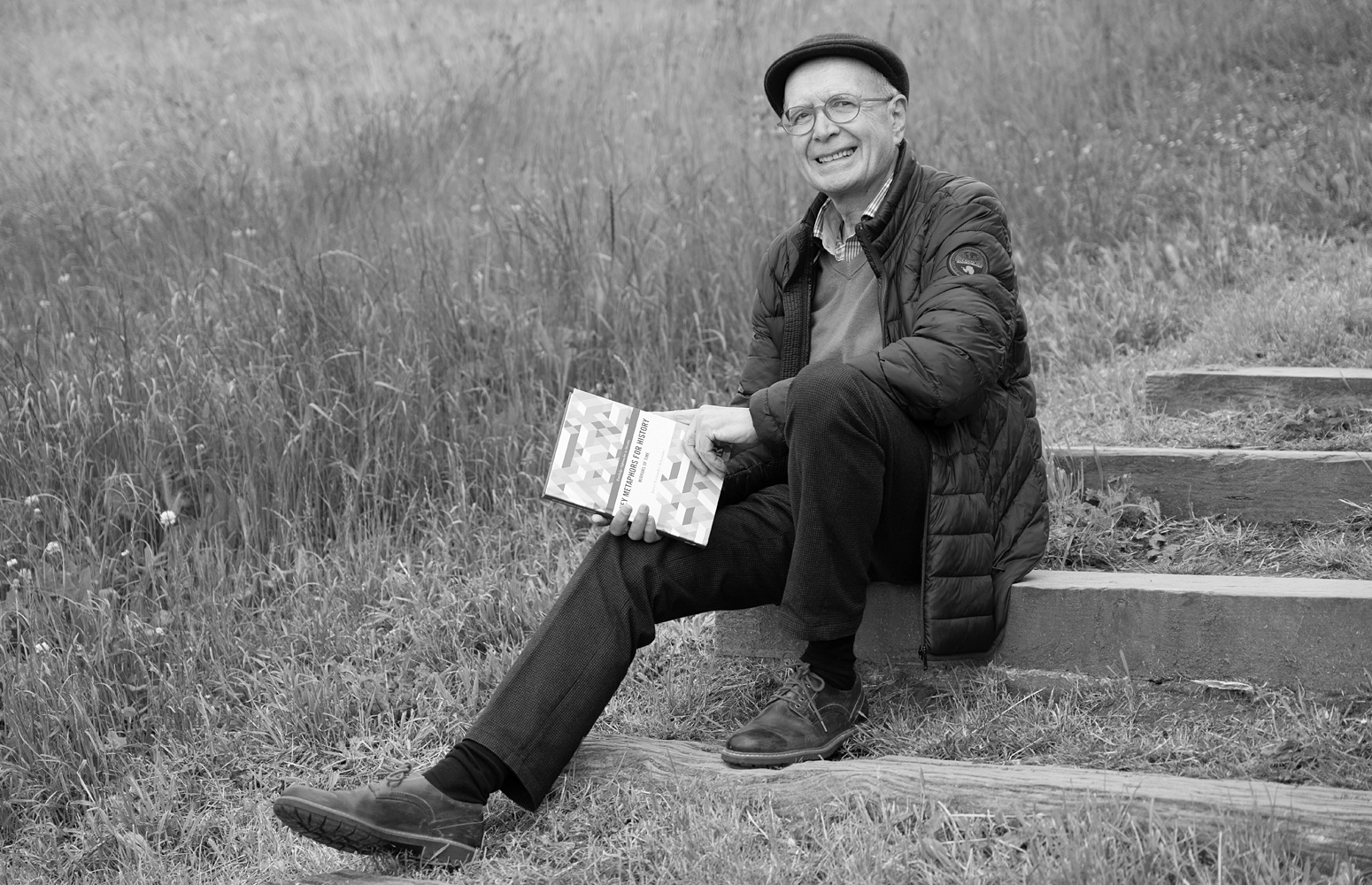
Artikulu hau jatorriz idatzitako hizkuntzan argitaratu da.
Un rápido vistazo al encabezamiento de este texto pudiera suscitar extrañeza en más de un lector. ¿Un historiador escribiendo sobre metáforas? ¿Qué tiene que ver el estudio del pasado con una figura retórica que consiste en usar ciertas expresiones en sentido figurado? ¿Acaso no son las metáforas materia exclusiva de la literatura?
Confío en que la lectura de estos párrafos disipe la perplejidad del lector. Tras muchos años de dedicación a la historia de los conceptos políticos y sociales, en mi último libro (‘Key Metaphors for History. Mirrors of Time’, Routledge) he procurado mostrar la fecundidad cognitiva del cruce entre historia y metáfora. Aquí sólo aspiro a despertar cierta curiosidad por este enfoque entre quienes se interesan por las humanidades y las ciencias sociales, y entre los universitarios en general.
Porque, digámoslo claramente: con independencia del gremio al que uno pertenezca, la historia de las ciencias en sentido amplio revela fehacientemente que la mayoría de ellas colapsarían privadas de sus cimientos metafóricos.
El análisis atento de los orígenes de casi todas las disciplinas muestra que unas pocas metáforas fundamentales echan las bases del pensamiento lógico sobre las cuales se van edificando posteriormente las nociones más rigurosas, unidades menores de significación contenidas en el ancho recipiente semántico establecido por aquellas. Las metafóricas (*) de fondo –teorías en germen, ciencias en miniatura– fijan el marco en cuyo seno se alojan las retículas conceptuales que ordenan y legitiman las hipótesis y las prácticas científicas. Una precomprensión figurativa sería pues en cierto modo el heraldo del conocimiento conceptual. Desde esta perspectiva, como sugirió Hans Blumenberg, la historia de las grandes metáforas resulta aún más clarificadora que la historia de los conceptos, pues de aquellas dependen los cambiantes “horizontes de significado dentro de los cuales los conceptos experimentan sus modificaciones”. En ese sentido, las metáforas clave de una época indican las certezas, vacilaciones, conjeturas, actitudes y expectativas de cada momento histórico.
Richard Rorty caracterizó las revoluciones científicas como redescripciones metafóricas de la naturaleza y es difícil pensar en ninguna teoría relevante en cualquier ámbito del saber sin evocar de inmediato algunas metáforas fundantes que las subtienden. ¿Cómo explicar el darwinismo sin la selección natural, el constitucionalismo y el liberalismo sin los ‘checks and balances’ y la mano invisible, las relaciones internacionales sin el equilibrio entre potencias, o la cosmología física sin el Big Bang y los agujeros negros?
Si bien las metáforas usualmente remiten a grandes intuiciones y visiones de conjunto, mientras que los conceptos se consideran instrumentos intelectivos más finos, analíticos y consolidados, lo cierto es que unas y otros –metáforas y conceptos– se retroalimentan y en muchas ocasiones apenas se distinguen. Paul Ricoeur mostró convincentemente que numerosas metáforas gastadas se lexicalizan como conceptos, para volver a usarse más tarde como metáforas vivas en otros contextos. En realidad, las fronteras entre lo conceptual, lo metafórico y lo iconográfico son mucho más permeables de lo que generalmente se supone. Así como los conceptos son a menudo metáforas fosilizadas, las metáforas son imágenes verbales, y las mejores alegorías y caricaturas suelen ser auténticas metáforas visuales. De ello se infiere que la historia conceptual, la metaforología y los ‘visual studies’ se complementan y enriquecen mutuamente; una semántica histórica integral requeriría una feliz combinación de estos tres enfoques.
En el libro mencionado (véase la referencia bibliográfica) he identificado algunos de los recursos metafóricos clave empleados por historiadores, políticos, filósofos y periodistas para representar la historia, el tiempo, la memoria, el pasado, el presente y el futuro, además de examinar en detalle una selección de categorías historiográficas básicas, como modernidad, acontecimiento, proceso, revolución, crisis, progreso, decadencia o transición. A lo largo del libro he enfatizado la importancia crucial de las metáforas en momentos de crisis epistemológica y transformaciones culturales profundas. He analizado, por ejemplo, la sustitución de la historia-espejo por la historia-perspectiva, y más adelante por la historia-construcción; el tránsito de la historia-maestra de la vida a la historia-sirvienta; de la historia-tribunal del mundo al juicio a la historia que tuvo lugar en Núremberg; la irrupción y el eclipse del ferrocarril como símbolo por excelencia del progreso, la historia o la revolución; el surgimiento de la metáfora del pasado como país extraño; el salto del tiempo-río o del tiempo-flecha al imaginario de los estratos temporales; las implicaciones heurísticas del paso del documento-fuente al documento-huella; el boom de la llamada “memoria histórica”, y tantos otros debates que hoy pasan más por las metafóricas de base que por los conceptos.
Pero, más allá del caso específico de la historiografía, los procesos de formación de las categorías científicas son altamente reveladores para cualquier disciplina. No en vano, como nos enseñó Ian Hacking, ellos y ellas –conceptos y metáforas– conservan la memoria de acontecimientos y circunstancias que nosotros hemos olvidado.
(*) Entiendo por ‘metafórica’ un sistema articulado y recurrente de metáforas que configura el modo en que una cultura, una disciplina o una época comprende y representa el mundo, como lo fue, por ejemplo, la metafórica de la luz –equivalente a la Razón con mayúscula– durante la Ilustración.
Erreferentzia bibliografikoa
- Key Metaphors for History. Mirrors of Time
- eBook (Nueva York/Londres: Routledge) - ISBN: 978-1-138-35446-3.
- DOI: 10.4324/9780429424809


